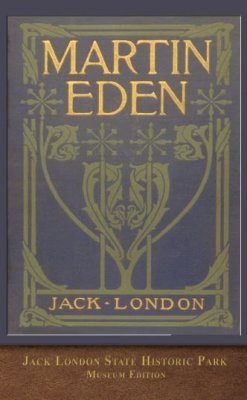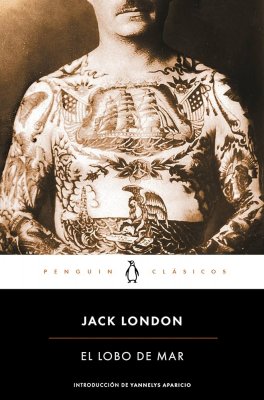—Mientras el zaino sea zaino y el blanco sea blanco, ni el blanco entenderá al zaino, ni el zaino al blanco.
—La mitad del conflicto se debe a la patidifusez de los blancos —dijo Roberts haciendo una pausa para beber unos sorbos de Abú-Hamed y maldecir en términos afectuosos al camarero samoano—. Si se molestaran un poco en entender cómo piensan los zainos, la mayoría de los problemas podrían evitarse.
—He conocido a unos cuantos que decían comprender a los zainos —respondió el capitán—, y he comprobado que han sido siempre los primeros en terminar kai-kai (comidos). Ahí tiene a los misioneros de Nueva Guinea y de las Nuevas Hébridas, a los de la isla mártir de Erromanga y a todos los demás. Recuerde lo que ocurrió a los miembros de aquella expedición austríaca que descuartizaron en las Salomón, en las selvas de Guadalcanal, y a tantos comerciantes que, con veinte años de experiencia a sus espaldas, presumían de que no había quien pudiera con ellos y cuyas cabezas adornan hoy las casas-canoas de los nativos. Ahí tiene también el caso de Johnny Simons. Veintiséis años llevaba recorriendo las costas de la Melanesia. Juraba que leía en los nativos como en un libro abierto y que jamás acabarían con él, y, sin embargo, murió en la laguna Marovo de Nueva Georgia. Le cortaron la cabeza un par de zainos, una Mary (muyer) y un viejo al que solo le quedaba una pierna porque la otra se la había dejado en la boca de un tiburón mientras pescaba en aguas previamente dinamitadas. Y recuerde a Billy Watts, famoso por sus matanzas de nativos y hombre capaz de asustar al mismísimo malo. Aún me acuerdo de cuando atracó en Cabo Little, en Nueva Irlanda, y le robaron medio cajón de tabaco que le había costado, como mucho, tres dólares y medio. En venganza volvió, mató a seis zainos, destrozó sus canoas de guerra y quemó dos de sus aldeas. Y fue allí mismo, en Cabo Little, donde le atacaron cuatro años después cuando se hallaba con cincuenta bukus que había llevado con él para pescar cohombro de mar. A los cinco minutos estaban todos perecidos, a excepción de tres hombres que huyeron en una canoa. No me venga con historias. La misión del hombre blanco es colonizar el mundo y bastante tiene con eso. ¿Cree que le queda tiempo para entender a los zainos?
—Eso es cierto —dijo Roberts—, y por otra parte, tampoco parece que le sea muy necesario. Precisamente la patidifusez de los blancos está en proporción directa con el éxito que han tenido en colonizar el mundo…
—Y en implantar el temor de Dios en el corazón del zaino —le interrumpió el capitán Woodward—. Quizá tenga usted razón, Roberts. Quizá sea la patidifusez lo que le haya hecho triunfar, y sin duda que un aspecto de esa patidifusez es su incapacidad para entender a otras razas. Pero una cosa es segura: que el blanco ha de desplazar al zaino le comprenda o no. Es un proceso inevitable. Es el destino.
—Y, naturalmente, el hombre blanco es inevitable. Es el destino del zaino —le interrumpió Roberts—. Dígale a un blanco cualquiera que hay madreperla en una laguna infestada por decenas de miles de caníbales vociferantes, e inmediatamente se pondrá en camino con un reloj despertador que utilizará a modo de cronómetro y media docena de buceadores canacas, todos apretados como sardinas en lata en un espacioso queche de cinco toneladas. Susúrrele al oído que se ha descubierto oro en el Polo Norte, y esa misma criatura de tez blanca, ese ser inevitable, partirá sin dilación, armado de pico, pala y el último modelo de artesa. Y lo que es más, llegará a su destino. Hágale saber que hay diamantes en las ardientes murallas del infierno, y el hombre blanco asaltará esas murallas y pondrá a trabajar al mismísimo Satán con su pico y con su pala. Ahí tiene el resultado de ser menso e inevitable.